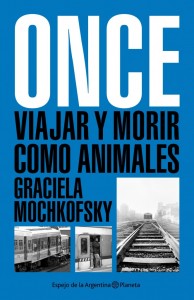Once. Viajar y morir como animales
El tren de esta historia comenzó a andar al otro lado del mundo, hace más de medio siglo. Era, en aquel tiempo, el orgullo de una Nación.
Los japoneses habían entrado tardíamente en la era del ferrocarril comercial: en 1872, casi cincuenta años después que los ingleses. Al comienzo, dependieron de Occidente: de allá llegaban los diseños, los materiales, las locomotoras, los ingenieros y los especialistas. Con el tiempo, los extranjeros formaron especialistas locales. Luego, ingenieros japoneses estudiaron en Europa y en Estados Unidos, y a su regreso comenzaron a reemplazar a los extranjeros. Pronto, carpinteros de larga tradición fabricaban las carrocerías de madera. Todo lo metálico –locomotoras, bogies, ruedas—siguió llegando de afuera hasta que en 1893 la constructora Kobe empezó a hacer locomotoras. En 1901, cuando la fundición Yahata produjo acero, se inauguró la fabricación de trenes a escala completa.
El primer tren eléctrico, maravilla de la época, fue visto en Japón en 1890, durante una exhibición en Ueno, Tokio. Ya circulaba en los Estados Unidos, por las calles de Richmond. El futuro había llegado y los japoneses no podían perdérselo. En 1906, la japonesa Toshiba se asoció con la norteamericana General Electric para diseñar locomotoras eléctricas y “unidades eléctricas múltiples” (EMU, en su sigla en inglés): trenes de coches eléctricos, cada uno con tracción propia y capaz de circular con un único comando en múltiple.
En 1914, los japoneses diseñaban y fabricaban sus propias locomotoras a vapor, pero todavía a imitación de los modelos occidentales. La industria ferroviaria auténticamente japonesa surgió recién en los años ‘30, cuando la crisis y luego la II Guerra Mundial impidieron la importación desde Occidente y hubo que recurrir, forzosamente, a ideas, tecnología y materiales propios.
Hacia los cincuenta habían alcanzado un nivel tecnológico equiparable al de Europa y Estados Unidos, aunque todavía no lograban sus niveles de velocidad. Pero, una década después, alcanzaron el liderazgo mundial con la instalación de su red de trenes de velocidad, shinkansen.
Fue entonces cuando esos coches Toshiba, maravilla de la modernidad, llegaron a la Argentina. Fabricados entre 1955 y 1961, traquetearon sobre las vías japonesas antes de hacerlo sobre las de Buenos Aires, en 1962, cuando el ferrocarril todavía cruzaba la Argentina de punta a punta.
Cincuenta años más tarde, eran piezas de museo en todo el mundo.
¿Todo? No. Después de recorrer seis millones seiscientos mil kilómetros[1], el equivalente a 165 vueltas alrededor de la Tierra, esos mismos coches aún seguían andando en Buenos Aires, repletos de pasajeros.
Eran, para entonces, la vergüenza de una nación.
***
Esos ancianos Toshiba habían andado en la Argentina más que ninguno de sus hermanos en el mundo, pero no habían conocido más que un recorrido: el de la Línea Sarmiento, que cubría los 36.000 metros que separaban la Estación Once de Septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires, de la de Moreno[2], en el conurbano.
Les decían “coches Toshiba”, aunque Toshiba había hecho únicamente sus partes eléctricas; carrocerías y bastidores eran obra de una coalición de fabricantes: Kawasaki, Kinki, Tokyu Car y Nippon Sharyo. Sumitomo hizo los bogies (las estructuras sobre las que se apoya la carrocería, compuestas de dos ejes y cuatro ruedas). Cada coche tenía dos bogies, y uno de ellos llevaba dos motores, que se alimentaban de energía a través de un patín. A su vez, el patín se deslizaba por un tercer riel, del que tomaba la electricidad, 800 voltios de corriente continua.
Los ferroviarios tienen su jerga, como en cualquier oficio. En Buenos Aires, los operarios de las distintas líneas del ferrocarril desarrollaron culturas y jergas ligeramente diferentes. En el Sarmiento, llamaban formación al conjunto de coches que integraban un tren. En otras líneas, les decían juego, o equipo. Nunca le decían tren, porque tren es el servicio: por ejemplo el tren (o servicio) de las 7 de la mañana, que se identificaba con un número de cuatro dígitos.
Cada formación, a su vez, recibía un número de chapa, el equivalente a la patente de un automóvil, que la identificaba internamente. La formación de esta historia era conocida como el Chapa 16.
El Chapa 16 acababa de salir del taller, donde había atravesado un nuevo, siempre provisorio, emparchamiento. Había estado parada casi dos semanas por falta de compresores, un componente del sistema de frenos. No todos los coches podían dejar el taller, por lo que se hizo necesario tomar algunos prestados de otras formaciones.
Así, el Chapa 16 se convirtió en un rejunte de cinco de sus coches habituales (los números 2149, 2618, 2108, 1787 y 2125) con tres extraños (los 1040, 1808 y 2160), que venían de otras tantas formaciones desarmadas.
Eran todos EMU, es decir que cada uno tenía motor propio, salvo el 2618, que había sido convertido en furgón: su sistema eléctrico había sido eliminado y era meramente remolcado por los demás. Cuando el tren iba de Moreno a Once, quedaba ubicado en segundo lugar –y penúltimo cuando iba de Once a Moreno. Era una situación común en la Sarmiento y en otras líneas ferroviarias: las formaciones solían armarse intercalando furgones. Todos los coches tenían su cabina de conducción, pero, salvo en las dos de la punta, que eran, según la dirección en que se marchaba, cabeza o cola del tren, las cabinas habían sido desactivadas y sus puertas clausuradas. No cumplían ninguna función, y aunque la empresa tenía planeado desarmarlas, nunca lo hacía.
Cada coche era un elefante de cincuenta y una toneladas que había superado en veinte años su edad de retiro. Podrían razonablemente haber circulado diez, veinte años más que los treinta previstos por su fabricante en un estado decente y con garantías de seguridad, si hubieran recibido reparaciones profundas de todas sus partes. Pero la empresa concesionaria, que se había hecho cargo de la Línea Sarmiento para, en teoría, hacer más eficiente un servicio estatal proclamadamente en decadencia, se negaba a hacer esa renovación profunda porque quería guardarse el dinero.
De modo que la decrepitud no atendida exigía parchados constantes, siempre insuficientes, apenas lo obligado para que los coches no se detuvieran para siempre.
Cuando los Toshiba, exhaustos, llegaban al taller, faltaban compresores, válvulas, repuestos en general, incluso herramientas para los mecánicos, que habían recibido sus valijas al ingresar en TBA, diez, quince, veinte años atrás, y que desde entonces se veían forzados a arreglárselas sin una sola herramienta nueva. Cuando las pedían, los enredaban en trámites burocráticos de planillas y firmas que resultaban en nada.
Los mecánicos calculaban que el noventa por ciento de las formaciones Toshiba requería una reparación profunda. Pero tenían que limitarse a limpiar y recauchutar los viejos componentes de los motores, de los frenos, del sistema eléctrico, y volverlos a usar. Los paragolpes no funcionaban; muchos trenes tenían vagones más altos que otros. Si alguien preguntaba a los mecánicos cómo se las arreglaban, respondían:
–Lo atamos con alambre.
Y aclaraban:
–La orden de la empresa es que los trenes salgan como están.
***
El Chapa 16 salió del taller el 18 de febrero de 2012 con seis compresores de frenos en lugar de ocho. Esto era habitual. En teoría, cada coche debía contar con su compresor, pero muchas formaciones andaban con coches sin compresores, en algunos casos hasta tres o cuatro de menos.
El sistema de frenos por aire comprimido fue inventado en 1860 por el norteamericano George Westinghouse para resolver un problema de seguridad. Hasta entonces, los trenes frenaban mediante un sistema que llenaba de aire comprimido una tubería, que a su vez accionaba unas chapas de acero, o de hierro fundido, llamadas zapatas. A mayor presión de aire, las zapatas se apretaban más sobre las ruedas y, por frotamiento o fricción, disminuían su velocidad o las detenían.
Con ese sistema, el tren marchaba con las tuberías vacías y frenaba con las tuberías llenas. Pero cada vez que se rompía una tubería con el tren en marcha, éste se quedaba sin frenos y terminaba chocando o descarrilando.
El sistema de frenos creado por Westinghouse invirtió el procedimiento: el tren circularía con las tuberías llenas de aire –sin la presión de aire comprimido suficiente, no podría ponerse en marcha—y frenaría al liberarlo. Es decir: el estado natural del tren pasó a ser el de estar frenado –a diferencia del automóvil, cuyo estado natural es estar sin los frenos aplicados–. De este modo, era más difícil que el tren se quedara sin frenos mientras circulaba.
Con ese sistema inventado en el siglo XIX funcionaban los frenos del Chapa 16. Cada coche tenía en su panza un compresor, que convertía el aire atmosférico en comprimido en estado de marcha o de reposo y lo enviaba a una válvula de freno. Desde allí, el aire corría por una tubería e iba llenando depósitos auxiliares. Cuando el maquinista, conductor del tren, aplicaba el freno, los depósitos liberaban el aire, accionando un cilindro que empujaba las zapatas contra las ruedas. A mayor presión de aire liberado, más fuerza hacían las zapatas y mayor era el frenado.
El maquinista controlaba la presión del aire comprimido desde los manómetros que tenía frente a sus ojos en la cabina. Para arrancar, debían indicar que había al menos 5 kilos de presión; lo habitual era arrancar con 6. En condiciones ideales, la carga máxima era de 8,5 kilos.
Pero, a menos compresores, menos carga. Los trenes de la Línea Sarmiento andaban con 8 kilos, a veces con 7,5. Esto significaba que –en especial, cuando llevaban muchos pasajeros– los maquinistas debían comenzar a frenar con mayor anticipación, ya que necesitaban más tiempo para detener a esa vieja tropa de elefantes japoneses.
Con dos compresores menos, como tenía El Chapa 16 después de salir del taller, los maquinistas de la Línea Sarmiento calculaban que era necesario un minuto y medio de anticipación en el frenado, en lugar de los 45 segundos de manual.
Para accionar el freno, el maquinista tenía ante sí, ligeramente a su derecha, una manija con siete posiciones posibles: desde la posición de marcha (sin frenado) hasta la de frenado de emergencia, que detenía el tren abruptamente. Una de estas posiciones era la de “freno dinámico”, que lo hacía frenar al hacer que el motor se pusiera en reversa. En los trenes de TBA, los frenos dinámicos estaban desactivados.
A su izquierda, el maquinista tenía otra manija, de velocidades de marcha, que tenía cuatro posiciones, como un acelerador, y que incluía otro freno: para acelerar el tren, el maquinista estaba obligado a presionar un pulsador, o gran botón con forma de hongo, que estaba instalado sobre la manija de velocidades. Este pulsador era llamado “sistema de hombre muerto”. Era un freno de emergencia para el caso de que el maquinista se desvaneciera… o muriera. Si, por una de las dos razones –o cualquier otra–, dejaba de presionar el pulsador mientras el tren estaba en marcha, éste se detenía de inmediato.
Sonaba bien en los manuales, pero los maquinistaes acostumbraban anular el sistema de hombre muerto mediante el simple procedimiento de mover una tercera palanca, que indicaba al tren si debía marchar hacia adelante o hacia atrás, hacia la posición de “neutro”. Así podían liberar la mano del pulsador con el tren en marcha y usarla para fumar un cigarrillo, para rascarse, para dejarla descansar. En la línea Roca, el mecanismo de anulación del hombre muerto era diferente: allí ataban el pulsador con una goma para que estuviera siempre apretado.
Había un tercer freno: una perilla de emergencia que colgaba del techo, sobre su cabeza. Pero, en el caso del Chapa 16, esta opción no existía, porque la perilla había desaparecido.
La velocidad de diseño de los coches del Chapa 16 era de 140 kilómetros por hora, pero aún en sus tiempos más veloces, mucho antes de que los coches, y también las vías por las que corrían, quedaran obsoletos, rara vez habían superado los 90.
El deterioro de las vías los obligó a andar aún más despacio. Eran más vetustas todavía que los trenes, vías de sesenta, noventa, cien años; por falta de mantenimiento, según los tramos, les faltaban durmientes, bulones, de todo. Los pedazos que perdía por el uso o por vandalismo no eran reemplazados.
¿Cómo sabían los maquinistas a qué velocidad andaba el tren? La verdad es que no lo sabían. Debían adivinarlo por experiencia o calcularlo con algún sistema ad hoc: las cabinas no tenían velocímetro. Algunos maquinistas decían que se habían roto hacía mucho y TBA no había querido arreglarlos; otros aseguraban que los habían sacado en la época de Ferrocarriles Argentinos para que no hubiera registro de que superaban las velocidades máximas permitidas.
Para arreglarse, los maquinistas usaban dos métodos: o bien calculaban la velocidad según el tiempo que les llevaba ir de una estación a otra, o bien contaban los viejos palos de telégrafo que seguían el tendido de las vías, sabiendo que estaban clavados a una distancia de 70 metros entre sí. Es decir que, al pasar 15 palos, habían recorrido, más o menos, un kilómetro. En la práctica, la mayoría sabía por experiencia si la formación iba muy rápido, muy lento o a una velocidad, digamos, normal.
Así lo explicaba un maquinista:
–(El controller tiene) cuatro puntos, y la máxima velocidad es el punto cuarto. Entre las estaciones, viajo en punto cuarto salvo que, por precaución, deba bajar velocidad, y entonces bajo de punto. Antes de entrar al andén de Once de Septiembre, a la altura de la cabina B, ubicada más o menos a mil metros del andén, voy bajando la velocidad, pasando de punto cuarto a tercero, (luego) a segundo y (luego) a primero, para ponerlo en neutro, y que la formación llegue a la estación por inercia. Pero, a la vez, aplicando el freno de servicio. No puedo precisar la velocidad exacta de la formación cuando entra en el andén.
***
Tras su último parchado, el Chapa 16 volvió a entrar en acción el martes 21 de febrero de 2012, último día de Carnaval, a las 10.52 de la mañana. Hizo cuatro recorridos y descansó en el playón de Castelar. Todo fue normal.
Al día siguiente, el 22 de febrero, arrancó a las 2.40 de la madrugada como tren 3004. Jorge Daniel Galarce, de 52 años recién cumplidos, maquinista del Sarmiento desde 1987, lo sacó del depósito de Castelar en medio de la oscuridad y lo condujo hasta Once. Bajó de la cabina, caminó por el andén hasta la cabina del último coche, esperó a que cargara el aire de frenos y a que subieran los pasajeros, y lo llevó hasta Moreno como tren 3011, deteniéndose en las quince estaciones sin problemas. En Moreno, bajó otra vez de la punta, invirtió el camino, subió a la otra cabina y manejó hasta Castelar, sólo cinco estaciones, como tren 3026.
Iba liviano, con pocos pasajeros, todos sentados y quietos, arrullados por el trac-trac-trac de las vías en la oscuridad de la noche de verano. Galarce sentía en su cuerpo el andar liviano y estable de la anciana máquina, su impulso de arranque, el agarre de los frenos.
Llegó a Castelar a las 5 de la mañana. Le correspondía, por reglamento, un descanso. Entregó las palancas de conducción y freno, tomó mates con los muchachos mientras el cielo se encendía con las primeras luces del día. A las 6:06, terminado el descanso, condujo otra formación, de ida hasta Once y de vuelta a Castelar. A las 7.45 terminó una jornada normal. Se fue a casa.
Leonardo Andrada, de la misma edad que Galarce, con unos pocos años menos como maquinista, tomó las palancas de la formación Chapa 16 a las 6.44 de la mañana en Castelar. La llevó hasta Moreno, liviana y estable, casi vacía. De Moreno saldría como Tren 3772 hacia Once. Comenzaba la hora pico, en que las masas de trabajadores del conurbano se vertían sobre la Capital: empleadas domésticas, albañiles, administrativos, operadores de call centers, vendedoras –casi todos bajo la presión de llegar en horario a sus trabajos. Al ver la muchedumbre en el andén, supo que, otra vez, había demoras. En efecto: hacía dieciocho minutos que no pasaba un tren.
La muchedumbre se metió en la vieja formación, luchando por los escasos sesenta asientos de cada coche, presionando por un metro cuadrado más, trabando las puertas con pies y manos, empujando hasta que la masa tibia se amoldara y cediera para admitir otro cuerpo. Quedaba algo de espacio en el medio, como siempre, pero todo el mundo quería viajar junto a las puertas. Al fin, éstas se cerraron y el Chapa 16 partió.
Nuevas multitudes esperaban en las siguientes estaciones. Los pasajeros originales fueron empujados hacia el interior de los coches hasta que no hubo espacio para un solo cuerpo más. Muchos quedaron en los andenes, ansiando que el siguiente tren no se demorara otros dieciocho, diez, o cinco, minutos más. El viaje hacia Once era largo, una hora desde Moreno si no había más dificultades que las normales. Y una nueva demora podía costarles el trabajo.
Andrada sintió el cambio en la máquina. Calculó que los viejos elefantes japoneses estaban cargados al triple de su capacidad[3]: unas 1.800 o 2000 personas en total. Las 400 toneladas de hierro y acero se habían vuelto 560 toneladas; los motores las sentían. Andrada sabía, por experiencia, que marcharía más despacio y necesitaría más tiempo para frenar. Su cálculo era que, para aplicar un kilo de aire comprimido, necesitaba tres segundos con el tren vacío y unos seis o siete con el tren lleno. Entonces, comenzaba a aplicar el freno con más anticipación ante cada estación. Se había acostumbrado tanto a todo esto que le parecía lo normal. No ocurría con todas las formaciones, sino con las que tenían menos presión de frenado: El Chapa 16 pero también los chapa 8, 11, 12 y 14.
Llegó a la estación Castelar a las 7.46. Le tocaba descanso. Como todos los miércoles desde diciembre, entregó la formación a Marcos Córdoba para que la llevara hasta Once.
***
Córdoba acababa de cumplir 25 años. Llevaba el apellido de su madre, y era maquinista del Sarmiento como su padrastro. Había terminado el secundario y el curso de conductor ferroviario. Debió dar tres veces, hasta aprobarlo, el examen oral sobre reglamentos y señales, que incluía todo lo que había que saber sobre indicadores de velocidad, indicación de las señales, realización de maniobras, partidas de las estaciones.
Por lo demás, su foja de servicios era buena. Había sido “preconductor”, es decir, aprendiz de conductor, de locomotoras diesel durante tres años, desde los 20, y llevaba otros dos conduciendo los trenes eléctricos del Sarmiento. Nunca había tenido un accidente, salvo esa vez que embistió un auto atravesado en las vías y pasó una semana en el psicólogo. Las cosas iban bien para él. Trabajaba en turnos rotativos como todo el mundo, de martes a domingo. Eran pocas horas por día, unas cuantas se pasaban tomando mates y charlando con los muchachos. Ganaba un buen sueldo, unos 12.000 pesos por mes. Su mujer estaba embarazada de su primer hijo.
Arrancó a las 7:48. Era una mañana soleada de verano: el aire era liviano, fresco. Sintió el tren pesado y se dijo que otra vez iba con “frenos largos”, que necesitaría más tiempo para detenerlo. Subió la velocidad hasta el máximo –el GPS ubicado sobre su cabeza en la cabina registraría, aunque él no lo supiera, 70 kilómetros por hora— y llegó a Morón, la siguiente estación, en tres minutos. El andén estaba repleto, y pocos pasajeros bajaron. El boletero anunció que el tren continuaría hasta Liniers como servicio rápido, lo que causó una confusión: no era lo que habían anunciado antes. Algunos pasajeros bajaron y otros se quedaron sin subir, hasta que Córdoba pidió por radio que se corrigiera el dato: no era un rápido. El error del boletero causó una demora de dos minutos.
Siguió, pesado y lento, durante cinco estaciones. Al llegar a Floresta, Córdoba frenó un poco tarde, el tren se pasó unos 50 metros del andén y debió dar marcha atrás antes de abrir las puertas. Algunos pasajeros lo notaron y les pareció normal; había pasado en otras ocasiones.
En Liniers, Floresta y Caballito bajó, como siempre, mucha gente. Los coches traseros se alivianaron pero los pasajeros de los coches posteriores comenzaron a caminar hacia adelante, cruzando los fuelles que unían un coche con otro, para estar mejor ubicados al llegar a Once y evitarse la demora adicional del amontonamiento en el andén.
Once es una de las estaciones más grandes y populosas de la Argentina, ubicada cerca del centro de la ciudad de Buenos Aires. Durante los primeros quinientos metros después de Caballito, las señales indican precaución, por lo que los trenes circulan a unos 30 kilómetros por hora; luego hay unos seiscientos metros de vía renovada pero sin terminación –los maquinistas explican que está mal asentada—, en la que no es conveniente ir a más de 55 kilómetros por hora, aunque, confiados, o cancheros, suelen ir más rápido, como lo hizo Córdoba esa mañana –a 72 kilómetros por hora. Ante una señal automática, bajó a 23 kilómetros por hora y luego volvió a acelerar hasta 51.
Mil cien metros lineales antes de la estación se encuentra la cabina B, punto de referencia habitual para los maquinistas. Luego, una amplia zona de cambios de vías obliga, en teoría, a disminuir la velocidad a unos 30 kilómetros, o, en la práctica, la que los maquinistas calculen a ojo como razonable, dado que no tienen velocímetro.
Córdoba pasó por la cabina B a 50 kilómetros por hora. Bajó, treinta segundos más tarde, a 42 kilómetros por hora. Treinta y siete segundos después, bajó a 33 kilómetros por hora. Y siguió bajando: 29, 27… Ya entraba en la estación.
En la punta del andén, doscientos metros antes del paragolpes, el tren marchaba todavía a 27 kilómetros por hora. Iba demasiado rápido. Con su capacidad de frenado, en ese punto tendría que ir, como mucho, a 20. Pero el tren que lo había precedido había entrado a la estación a 25 kilómetros por hora y llegado al andén a 9 kilómetros por hora, sin problemas.
Los pasajeros se apuraban hacia la punta del Chapa 16, llenando los primeros vagones, empujando por acercarse a las puertas. La formación bajó apenas a 25, tal vez 24, kilómetros por hora[4].
Córdoba vio, justo enfrente, el final de la vía: el paragolpes hidráulico se le venía encima. Atinó a ponerse de pie. Después, sintió el impacto de la ventanilla contra su cara.
[1] De acuerdo con TBA, un coche recorre en promedio unos 11.000 kilómetros mensuales, lo que resulta en 132.000 km por año y 6.600.000 km en 50 años.
[2] Algunos habían tenido la fortuna de ir también de Retiro a Tigre y de Tigre a Retiro, antes de ser transferidos de la Línea Mitre a la Sarmiento en los años ‘90, luego de que el Estado cediera la administración de ambas a una empresa privada: Trenes de Buenos Aires, TBA.
[3] Los pliegos de concesión fijaron que cada coche debía transportar un máximo de 5 pasajeros parados por metro cuadrado. Pero, en horario pico, la realidad es que viaja un promedio de 7,5 pasajeros parados por metro cuadrado, es decir, unos 270,5 pasajeros, en promedio, por coche. Esto implica, en una formación de ocho coches, 1.646 pasajeros parados. Sumados a los sentados, son un total de 2.126 pasajeros por formación. Para calcular el peso, se estiman 70 kilos por persona. Así, una formación de ocho coches en horario pico pesa unas 560 toneladas.
[4] No es posible saberlo con precisión porque el GPS instalado en las formaciones registra la velocidad cada diez segundos, y en este caso lo hizo por última vez diez segundos antes del impacto. Registró 26 kilómetros por hora y, al quedar detenido, marcó 20 km/h y luego 0. Los peritos que hicieron el estudio forense del caso calcularon que el impacto se produjo a 24 o 25 km/h.
http://www.elpuercoespin.com.ar/2012/07/01/once-viajar-y-morir-como-animales-por-graciela-mochkofsky/